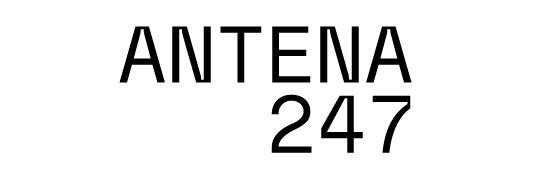Eugenio Maganes habitaba lo que había sido la librería de su abuelo en Paternal. Fallecido el abuelo Alfredo, cuando Eugenio contaba con 18 años, la librería, que había dejado de serlo una década atrás, se convirtió primero en su bohardilla de salida de la adolescencia, donde podía encontrarse con amigos o alguna novia. Y muy poco después, en su primera casa de vida independiente, apenas cumplir 19 años. Los libros restantes eran selectos, y Eugenio los conservaba como un tesoro. Eran el legado de su abuelo, y en sí mismos valiosos. Muchos los había leído, y otros tantos aguardaban, en un orden aleatorio que se modificaba según las circunstancias, los estados de ánimo, las compañías.
Mujercitas, de Louisa May Alcott, era uno de esos postergados para los que no tenía fecha cierta. Cuando coincidió con la simpática y atractiva mujer rubia en una de sus primeras noches de vivir solo, y ella, al amanecer, le pidió la novela prestada, accedió. Arreglaron verse una segunda vez.
Pero no se reencontraron. Hubo un malentendido sobre si él debía llamarla, o ella pasar directamente.
Aunque era evidente que ella podía devolver el libro en cualquier momento o enviárselo por correo, ese sitio de los anaqueles permaneció vacío. La ausencia de Mujercitas dejó en Eugenio una herida como la de un coleccionista de rompecabezas que pierde una pieza antológica. Se juramentó nunca más prestar un libro, ni a varón, ni a mujer, ni a extraterrestre. Si ET bajara a la Tierra, lo elevara en bicicleta, e incluso le permitiera recuperar su ejemplar de Mujercitas por medio de sus poderes telequinéticos, Eugenio se negaría a prestarle otro volumen. Aunque la negativa desatara una guerra intergaláctica.
Eugenio ya no recordaba el nombre, ni siquiera la apariencia, de aquella simpática, pero olvidadiza, perezosa o deshonesta señorita que se había quedado con el libro prestado. Hasta que una noche, veinte años después, la descubrió. Era ella. Se había casado con un rey europeo. La mujer que había pasado una noche en su casa, que le había pedido prestado Mujercitas y que veinte años después aún no lo había devuelto, era una reina reconocida, célebre y millonaria. Quizá multimillonaria. Pero no le había regresado el libro.
Eugenio sintió una furia inusitada. ¿Qué se creían los reyes de Europa? ¿Acaso podían expoliar a los nativos de Latinoamérica, solo porque en nuestro continente habíamos sostenido el sistema republicano, expulsado a los reyezuelos, y ligado las cartas malas en la división internacional del trabajo? Aunque Eugenio sí había leído, de entre los libros de su abuelo, Las venas abiertas de América latina, de Eduardo Galeano, y a grandes rasgos le había parecido un libro disparatado y desacertado en partes iguales, ahora que el destino le revelaba a la culpable del hueco insuperable en su biblioteca, quería venganza. O mejor: justicia. Reparación. No permitiría que la realeza, la nobleza parasitaria, los países del Primer Mundo, por su mera ventaja económica y geopolítica, se arrogaran el derecho a sustraer y retener las joyas arqueológicas, los tesoros culturales, los jeroglíficos, los libros de su abuelo.
Pensó si primero elevar una queja a la Cancillería, o tal vez contratar algún gestor. Pero pronto se decidió por enviarle una carta a “su majestad” por un correo privado. Puso el nombre, el apellido de soltera y el de casada -los tres gracias a los medios de comunicación-, e indicó el palacio en cuestión. Del mismo modo que en la Argentina alcanzaba con poner Susana o Moira para que las cartas llegaran a las respectivas divas -que las abrieran ya era otro cantar-, Eugenio confiaba, en este caso, en el fluir de la fama.
El correo privado confirmó que la carta había llegado. En palabras respetuosas, aunque no cordiales, Eugenio le recordaba a la actual reina su furtivo y único encuentro, caballerosamente omitiendo la naturaleza del mismo. Sin subterfugios, le reclamaba la devolución del libro. Enviaba su dirección en la etiqueta del remitente, para que la reina lo enviara lo antes que pudiera.
Pasaron las semanas. Pasaron los meses. La reina no se dignaba a responder. Quizás estaba muy ocupada, ironizaba Eugenio en su iracundo silencio, pintándose las uñas, visitando a otras reinas… O pidiendo libros prestados… Estalló en una amarga carcajada que lo asustó.
Al cumplirse un año, consultó a un abogado. El jurisconsulto fue piadoso: aceptar el caso era “robarle” el dinero, además del libro que ya le habían birlado. La Cancillería tampoco aceptó el pedido. Escribió en distintos foros de política internacional, pero lo desestimaban con sarcasmos o directamente no le respondían, igual que la implicada.
En una única ocasión pareció interesarse en su asunto Noam Chomsky, y supuestamente le propuso escribir un artículo al respecto en The Guardian de Inglaterra. Pero Eugenio nunca pudo confirmar si era el verdadero autor o un asistente bromista. Años más tarde escribió una segunda carta, con un tono algo más elevado en su demanda, y la envió por medio del otro correo privado relevante, que a su vez confirmó la recepción de la misma en palacio. Pasaron más años sin noticias. Era una ladrona.
A punto de cumplir sus cincuenta y cinco años, Eugenio conoció a la que consideró la mujer de su vida. Luisa era fresca, perspicaz, directa, discretamente apasionada. Pronto descubrieron que se amaban. Pero ella le pidió un libro prestado.
-No puedo, Luisa -confesó-. Te amo (era la primera vez que se lo decía). Pero no puedo prestar los libros de mi abuelo.
Ella sonrió con ternura.
Pero Eugenio se sintió obligado a argumentar:
-Nunca salió un libro de lo que fuera la librería de mi abuelo, desde que falleció -mintió-. Ni los vendo, ni los presto, ni los regalo. A nadie.
Luisa lo tomó a bien. Había pedido prestado Marfil, un best seller sobre el contrabando de colmillos de elefante, de Pen Benson, más por conectar con el pasado de Eugenio que por interés. No le disgustaba que él se lo hubiera negado: era un rasgo de carácter.
Era la mujer perfecta.
Un año después, Eugenio le ofreció:
-Aquella vez, no te presté un libro. Pero ahora quiero que sean todos tuyos. No te los regalo, ni te los presto, ni te los vendo. Quiero que vengas a vivir conmigo.
Luisa aceptó inmediatamente.
Tocaron el timbre.
Eugenio fue a abrir encantado: había pedido un vino fresco y joven, rosado, para celebrar la ocasión. Pero era el operario del correo privado. Traía un paquete de palacio, envuelto en un papel monárquico, con el sello del trono. No tuvo más remedio que abrirlo delante de Luisa, sin tiempo para cavilar un argumento. De haber sido una carta quizá pudo haberla camuflado, pero era la novela Mujercitas con sus primeras dos páginas blancas escritas con la letra menuda y prolija de la reina: agradecía el préstamo por aquellas décadas, reseñaba algún detalle íntimo de esa única noche y explicaba que se había quedado con el libro solo por la esperanza de volver a verlo. Luisa, que leyó junto a su amado la totalidad de la misiva, se fue sin preguntar, y no volvió nunca más.
POS