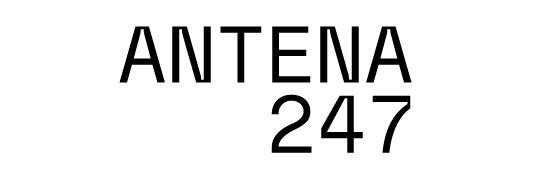Durante todo aquel año la anciana le había pagado para que la escuchara. Era una mujer, más que alta, erguida; y eso influía en la percepción de su altura. Una mata de pelo cano emergía de su cabeza, y cerraba en un surco de cabello cortado al ras en la nuca, como un mar que derivara en río y luego en arroyo hasta secarse. Los ojos de la contratista eran de un celeste neón, como comprados.
El muchacho correspondía con una atención magnánima: la energía de una vocación. A menudo se retiraba del encuentro agitado por las experiencias, descriptas en esa imperturbable y cascada voz femenina. La señora Lena, como él la llamaba, no ahorraba nada.
¿Cómo puede ser que el mero relato de su pasado me altere?, se preguntaba Facundo. Por supuesto, imaginaba que debía haber sido una mujer tan bella como atractiva. Pero en el presente le resultaba completamente indiferente. Excepto por las historias. Probablemente Lena lo sabía.
-Supongo que llegó el momento- anticipó en el encuentro número seis- de explicarte mi divorcio de Blas.
Facundo asintió como si Lena hubiera acertado. Pero nunca le había interesado en particular el exmarido de la anciana. Hasta esa mención. Repentinamente sintió curiosidad.
-Siempre quise que Blas bailara. Apenas si conseguí que se moviera un poco en el vals de la boda. En la primera década conyugal, atribuí nuestra falta de pasión a su reticencia a bailar. Mi escasez de pasión: Blas siempre fue devoto de mi belleza. La mayoría de los hombres que conocí lo fueron. Pero… yo estaba segura de que si lograba soltarse, nuestros cuerpos se encontrarían. Nuestras mentes siempre se acompañaron. Yo lo amaba, no lo dudo. Pero algo en él me apagaba. No podía acercarme. No sentía ese magnetismo. Sin embargo, no quería dejarlo. No había conocido a nadie que pudiera acercarse tanto en sus pensamientos a mí, con el que me sintiera comprendida, acompañada. Hice lo que pude para que bailara conmigo. Lo llevé a clases de bailes africanos. Lo incité. Contraté una profesora.
Blas era dueño de una casa de abrigos e impermeables, con una sucursal en la ciudad y otra en el aeropuerto. Comenzó como empleado, cuando nos conocimos, y llegó a ser dueño por amor a mí. Quería tenerme como a una reina. Y lo consiguió, hasta el día de hoy. Yo porfiaba que si lográbamos bailar, por fin dentro mío algo se descongelaría respecto de él.
Blas insistía en que yo era su ideal de belleza, me lo demostraba. Admiraba mi fluidez y simbiosis con la música en el baile. Decía que mi cuerpo parecía una planta exótica siguiendo una melodía en el aire, hacia arriba. Pero no me acompañaba en ese impulso. Prefería observarme reclinado en un cómodo sillón. Maravilloso sillón, por otra parte. No es lo mismo sin Blas, pero qué sillón.
Finalmente decidí dejarlo. Primero nos separamos, nos divorciamos. Puso todo a mi nombre y se marchó. Los dos locales, la casa, los dos autos, el pago del personal doméstico.
Desapareció. No hacía falta arreglar nada más. Opté por mi profesor de baile africano. Aunque Mohíbo había vivido desde su adolescencia en París, conservaba tradiciones atávicas de sus antepasados del desierto sahariano. Durante un año intenté conciliar mi atracción por él con sus costumbres, pero una tarde casi no cuento el cuento. Ya no me servía repetirme a mí misma: “es otra cultura”. Con Mohíbo no existía la separación concertada: debí huir.
Atravesé el planeta. Transcurrí dos años sin residencia ni rumbo fijo. Un anochecer en Japón me alegré de estar viva y me reconecté, del modo más inesperado, con el baile y la música: una pareja bailaba el tango intensa y apasionadamente. Un centenar de okinawenses, en el restaurant del hotel, a la calle, junto al mar, los observaban con deleite. La mujer, no sé por qué, me pareció argentina. Es cierto: blanca, occidental, bailaba tango… Pero podría haber sido francesa o italiana. Y sin embargo, lo primero que pensé: parece argentina. El hombre era Blas, mi exmarido.
Bailaba como un ángel. O mejor dicho, tratándose del tango: como un reo de barrio. Batilana, Milonguita, alguno. La sintonía entre su cuerpo y la música era perfecta. Al sonar el último compás, la pareja se fundió en un beso. El público se puso de pie para aplaudir. Aproveché para acercarme. Pero se marcharon por entre los aplausos. Debía regresar a mi mesa, a pagar, y ya no lo volví a ver. Esa imagen fue lo último que Blas me dejó.
-A menudo me pregunto…-recapituló la señora Lena- ¿en qué me equivoqué?
-Quizás ella…-especuló Facundo-, primero lo amó. Y luego él aprendió a bailar.
La señora Lena, que se había sumido en sus pensamientos, alzó la cabeza como si no lo hubiera autorizado a hablar. En rigor, era la primera vez que Facundo emitía un comentario. En ocasiones anteriores, Lena le había habilitado la palabra; pero a Facundo no se le había ocurrido qué decir. Ahora que por fin le surgía una reflexión, la mujer lo amonestaba con un silencio gélido.
-Yo también lo amaba- dijo por fin la señora. Los ojos acuosos, la voz por primera vez debilitada.
Facundo alzó las cejas como si no se animara a agregar un inciso.
Lena puso el dinero sobre la mesa, dando por sentado que la entrevista de aquel mediodía llegaba a su fin. Como había pagado aquella noche en Okinawa, mirando al pasado, sin encontrar la respuesta el enigma de Blas ni de sí misma.
POS